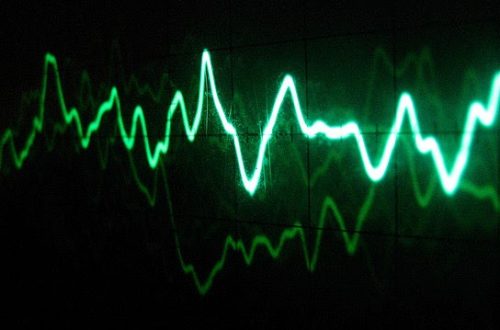– Nada de eso, Tito -cogió su vaso y lo puso a la altura de sus ojos-. Cabrón -los hielos que aún no se habían convertido en agua chocaron contra el cristal-. No tienes ni idea -se limpió el esputo de la comisura de la boca con la mano-. Ahora se llama el Jardín Escondido, y ponen solo reguetón y música así -bebió los restos del cubata aguado-. Lo que era el Mercedes ya no existe -el minúsculo esputo burbujeante volvió a aparecer-. Así que olvídate de la camarera aquella que nos invitaba a los chupitos.
Y Tito lo miró con ojos de agua. Y los dos volvieron a reír con la misma risa floja que les entraba al final de cada viernes de juerga. Porque estaban casi ya al final de la noche, y esas horas y esa sensación eran el principio motor de todo. Todo.
Gestas dejó de reír cuando un ataque de tos lo dobló sobre la madera anclada al muro que hacía de mesa, dejándole un hilillo de saliva sobre la barba entrecana, y amenazando con tirarlo al suelo, junto a las cuatro botellas de cerveza que se tambalearon y que Tito abrazó con torpeza evitando que el desastre fuera a más. ¿Había bebido más de lo normal? No, quizás había cogido frío antes.
Eran las cuatro y media de la mañana y en el Sara’s Land quedaban solo siete personas, que no suponía demasiada diferencia respecto al número de clientes que había tenido el local en el punto más álgido de la noche, cuando quizás llegaban a sumar doce. Paco, el dueño, llevaba una hora obsesionado con un grupo desconocido y había puesto ya dos veces seguidas la misma canción que repetía “Afraid of the ice, ice”. Desde el divorcio, hacía un año, abría cada día y estaba solo al otro lado de la barra, cayendo en furias musicales e ignorando a veces a los clientes. Había un par de chicas que se reían en el otro extremo de la barra, bajo el cuadro de Joan Baez. Eran de las históricas, con décadas de alcoholizaje en el Sara’s, y a estas horas, como siempre, pasaban de los susurros a las voces sin darse cuenta, mientras bebían sin pausa de sus gintonics manchados de carmín óxido. Junto a la puerta de los retretes había tres chavales, universitarios, bajando la media de edad del local justo por debajo de la cuarentena.
Tito trató de recordar cómo habían sido ellos realmente, cuando tenían su edad, cuando estaban todos los que eran, y eran Gestas, Nando, Rubo, Migue, Ricardo y él. Más allá de la versión romántica que podía evocar fácilmente. ¿Habían tenido también esa pinta de pardillos? ¿Habían ido alguna vez de excursión a un bar cutre como el Sara’s, fingiendo que su presencia era algo normal, en vez de estar caminando seguramente por el lado salvaje, donde borrachuzos que doblaban su edad se escondían de la realidad? Seguro que sí. Recordaba una vez haber ido a un puticlub con Gesta, Nando y Migue, ignorando a las chicas con lo que ellos consideraban elegancia. Idiotas.
Gestas dejó de mirar su vaso vacío y siguió la mirada de su compañero hasta los chavales. Por un segundo Tito pensó que iba a decir algo, pero, en lugar de eso, Gestas le dio una palmada en la espalda y comenzó a caminar hacia el baño como si los zapatos le patinasen y las rodillas se le doblaran por voluntad propia, sin tener en cuenta ninguna necesidad práctica de desplazamiento.
Al llegar al final de la barra, Gestas dedicó ostentosamente un saludo quizás militar a las dos chicas, que volvieron a reírse aún más alto, mientras él abría de un empujón demasiado fuerte la puerta del baño.
– ¡Gerardo, coño -gritó Paco, levantando los ojos de la funda de un vinilo-. ¡Cuidado, joder, que el azulejo es nuevo!
Y volvió a centrarse en su disco unos segundos antes de dejarlo sobre una pila de vasos de martini que Tito no veía en manos de clientes desde que Sara había dejado de trabajar allí. El camarero se quedó mirando la puerta del baño durante unos segundos y Tito intuyó lo que iba a pasar. Porque casi siempre pasaba así. Con un gesto de enfado dio una palmada al interruptor y las lámparas halógenas del local lo bañaron todo con una cruel luz blanca de hospital.
– ¡Hala! ¡Todos fuera! Se acabó la noche -y apagó los altavoces con brusquedad-.
Tito vio que solo a los universitarios les pareció extraño. Miraban a Paco con algo cercano al miedo. Las chicas dejaron las copas en la mesa y se tambalearon hasta sus abrigos. Tito se puso la chupa de cuero, con cuidado de no tirar mucho de la manga derecha, que estaba medio rota bajo la axila, y cogió el bulto descolorido que era la parca de Gestas. Dio dos palmadas en la barra y comenzó su propio serpenteo etílico hacia la puerta de salida.
– ¡Hasta mañana, Paco! -saludaron las chicas llevando su risa a la calle-.
El camarero las miró con algo entre desprecio e indiferencia, y levantó la mano derecha en un gesto que era sin duda un imperativo de movimiento.
La puerta del baño volvió a chocar contra la pared y Gestas salió peligrosamente rápido hacia la calle, secándose una mano en los vaqueros y frenando solo al encontrarse con los pies sobre la acera.
– Hasta la próxima semana, Paco -murmuró Tito mientras cerraba la puerta a su espalda, sin querer saber qué tipo de gesto le estaría dedicando el camarero-.
Gestas giró y tropezó con su propia pierna, cayendo con dos manos sobre el capó de un coche que, por suerte, no tenía alarma.
– Ahora a casa, que solo quedan viejas y borrachos -sentenció Gestas incorporándose y agarrando el hombro de Tito durante unos segundos-.
– ¿Estás como para llegar bien? -preguntó Tito-.
– ¿Tienes miedo que llegue a casa de tu madre? -Y Tito comprendió que este sería uno de esos finales de noche agresivo-testosterónicos.
Gestas se alejó unos pasos y se puso la parca, apoyado contra el muro del Sara’s.
– ¿Seguro que mañana no quieres venir al brunch con los demás? -preguntó Tito-.
Como respuesta le llegó una mirada divertida y una peineta salida de una mano tambaleante.
– No. Hacéis esas mariconadas demasiado temprano -se separó de la pared y caminó unos pasos vacilantes-. Pero si la cosa se alarga y vais a cenar, entonces sí. Que mañana no tengo nada.
Y Tito asintió ante la obviedad apoyada por la rutina solitaria de los últimos cuatro años que Gestas llevaba sin novia.
– En cualquier caso -siguió Gestas ajustándose la parca sobre los hombros y subiendo la cremallera-, ¡qué te jodan! -Y volvió a repetir la peineta, esta vez a dos manos-.
Y Tito le devolvió el gesto, añadiendo con cariño un cierto movimiento del dedo corazón.
– Hablamos mañana, ¿vale?
Y Gestas le sonrió y asintió. Se giró con cierta estabilidad y se fue calle abajo, tosiendo y apoyándose cada pocos metros contra la pared. Hacía años que Tito había comprendido que Gestas prefería volver a casa solo. Estaba seguro de que, en pocos minutos, su amigo se metería en algún garaje y vomitaría silenciosa y profesionalmente en un rincón. Años de experiencia le habían dado una habilidad magistral en el arte vomitivo, algo que, según él mismo decía con cierto orgullo, le quitaba la mitad de la borrachera. Pero Tito sabía que los fines de semana de Gestas se dividían entre el salir del viernes, el dormir medio día el sábado, la ocasional fiesta repetida del sábado noche, como aquella, y el domingo de relax en casa. Todo ello regado de abundante alcohol, diferentemente contextualizado.
La música volvió a sonar en el Sara’s cuando los chicos salieron con la luz de tres móviles iluminándoles la cara, y Tito lo interpretó como una señal para emprender el camino a casa. En una escala del uno al once, estaba borracho un ocho. Nada mal. Estaba agradablemente entumecido y feliz, pero, al mismo tiempo, mañana se podría levantar a las diez para ir a desayunar con el resto del grupo. Misión cumplida.
Tardaba unos quince minutos en llegar a su casa andando. Uno de los factores para alquilar su actual piso, ignorando otros que, por el mismo precio eran quizás más grandes o más luminosos, era su proximidad a la zona de copas. Cuando era más joven y vivía con sus padres, el camino a casa le llevaba casi una hora a pie, o tenía que coger un taxi o esperar al bus cuando la noche se alargaba. Así que uno de sus pocos caprichos como adulto había sido elegir un piso que le permitía emborracharse ocasionalmente y volver a casa cómodamente, disfrutando de unos minutos de aire frío para despejar, pero sin sufrir la agonía del peregrinaje borracho, con sus acechantes ganas de mear en cada esquina, los ocasionales ataques de hambre incontenibles y el desgaste emocional generalizado, que a veces quitaba brillo a noches de amigos y alcohol. Ya no lo hacía mucho, lo de emborracharse entre semana y volver a casa. Ahora era casi solo los viernes y algún sábado. Sabía que para Gestas era un poco diferente. Sabía que, a veces, se le podía ver los miércoles a medianoche salir tambaleándose de una cafetería cerca de su casa. También había aprendido que, durante la semana, era mejor hablar con él antes de las ocho, si uno tenía que tratar algo importante. De no ser así, era bastante posible que respondiese al teléfono una de las personalidades ligeramente cargadas de Gestas, bien fuera el bromista, el apático o el malhumorado.
Sin darse cuenta, se encontró ante su portal, con la llave en la mano. ¿Cómo había hecho para cruzar tantas calles?
Cerró la puerta de su casa antes de encontrar una respuesta.
Sin pensar demasiado, comenzó su propia rutina alcohólica. Una serie de acciones ya casi mecánicas perfeccionadas con los años. Dejó los zapatos bajo el armario de la entrada y se desnudó en el salón, estirando toda la ropa sobre varias sillas. Fue al baño, donde había dejado uno de sus pijamas viejos, y se lavó la cara. Se balanceó hasta la cocina, sacó de la nevera unos espaguetis con pisto y chorizo y los calentó en el microondas. Mientras esperaba a su chute de hidratos de carbono contra la resaca, se bebió dos vasos de agua. Comió sentado, obligándose a masticar y a beber otro vaso de agua. Abrió la ventana del salón para que airease la ropa y cerró la puerta. Fue al baño y se limpió los dientes. Fue a su habitación y se metió en la cama, comprobando con satisfacción que antes de salir de juerga se había acordado de desplegar sobre la mesilla de noche su “paquete de resurrección” para mañana. Pensó en Gestas tambaleándose calle abajo, y en sus hilos de baba cada vez más presentes.
La noche había sido tan rutinariamente genial, que no se dio ni cuenta cuando se apagó la luz.
El móvil lo despertó con su progresivo ronroneo. Lo apagó con un movimiento casi instintivo y se apoyó sobre un codo con los ojos aún cerrados. Le dolía la cabeza, pero a un nivel tolerable. Bebió despacio el primer vaso de agua que alcanzó con un ligero giro de la mano, unos centímetros más allá del móvil. Respiró tranquilo, evaluando su capacidad de pensar y otras consecuencias de la borrachera. Unos vecinos hablaban a voces en el patio de luces. Notaba un dolor extraño en la boca, posiblemente había vuelto a apretar la mandíbula mientras dormía, mordiendo demasiado fuerte.
Abrió los ojos. Sus lacrimales tenían residuos arenosos. La habitación olía a un cierto tipo de agrio que su cerebro desechó, con experiencia, antes de llegar a catalogarlo como fracaso. Se sentó al borde de la cama y encendió totalmente el móvil, preparado para el aluvión de mensajes acumulados que, sin duda, empezarían a llegar. Bostezó y estiró la espalda, provocando un reconfortante crujido. Rompió el paquete de plástico de la magdalena que estaba en la mesita y la comió de cuatro bocados lentos. Se obligó a respirar.
Solo quince mensajes del grupo “Aún aquí (ahora con juniors)”. Odiaba el nombre, pero había sido idea de Verónica, y, obviamente, Rubén apoyó la idea, porque las llamadas “juniors” eran también sus hijas, y el resto lo aceptaban porque se preveía la llegada de más. Pero cada vez que tenían que hacer planes a través de ese grupo, a Tito le asaltaba la misma sensación de desilusión existencial.
Como cada segundo domingo del mes, el núcleo duro del viejo grupo de amigos se juntaba a las once para desayunar-comer en un bar de inspiración inglesa. El objetivo era no perder demasiado el contacto, ahora que las nuevas rutinas de pareja, nunca llamadas obligaciones, hacían que fuera más difícil o, imaginaba, menos atractivo, juntarse como antes para ir de fiesta.
Se levantó y fue al baño, agradecido, como siempre, por haber invertido tiempo de la tarde del sábado en dejar preparada sobre el bidé la ropa que llevaría al brunch. La cuestión era no tener que pensar nada al volver a casa de borrachera, y poco al despertarse de resaca.
Se sentó en el retrete y se dejó ir por unos minutos, sin prestar demasiada atención al rito purificador de la diarrea post-etílica. Todo normal.
Encendió la radio y entró en la ducha. Había un poco de moho en la cortina, tendría que cambiarla. Pero era la que ella le había comprado, cinco años antes, y no la quería tirar. Quizás la podría limpiar con lejía. Se duchó y vistió con calma, sabiendo desde el principio que iba a llegar media hora tarde, como de costumbre.
Miró el teléfono para ver si Gestas se había conectado, por casualidad, pero el teléfono confirmó la estadística de casi cada domingo. Era aún temprano.
En la calle no hacía frío, pero tampoco calor. Había gente en las terrazas de los bares, pero no demasiada. Era una mañana de domingo perfecta. Caminó sin demasiada prisa y llegó cuarenta minutos tarde a El mirador de Thule. Todos estaban ya comiendo y, más allá de algunos saludos a voces y sonrisas manchadas de salsa barbacoa, solo Nando se levantó a darle un abrazo.
Cuando pasó de alas de pollo, huevos revueltos con bacon y caña -¿mirada quizás preocupada de Mónica a Ricardo cuando la pidió?- a los cruasanes con café, había ya comprendido que sería uno de esos domingos en los que la desconexión con sus amigos se hacía dolorosa.
Fue al baño y aprovechó para escribir a Gestas. No quería seguir allí. Llevaba ya dos horas el Thule, nadie le diría nada si se marchaba. Podía dar un paseo por el parque, recoger un poco casa y buscar alguna manera de terminar el domingo de manera que la semana no empezara con una sensación de vacío aún mayor. Quizás podía llamar a Gestas y cenar una pizza con él, sin demasiadas birras.
Volvió a la mesa y se disculpó, diciendo que no tenía el estómago muy bien. Moderada preocupación y ninguna insistencia en que se quedara. La conversación había vuelto de manera natural a la nueva casa, las vacaciones, la nueva televisión, la asociación de padres del colegio, la antigua amiga re-encontrada en Facebook. Todo era normal. Todos eran normales.
Se fue caminando, convencido de que las cosas cambiaban sin cambiar. Quizás él también recibiría en algún momento el impulso químico-vital que le haría convertirse en otro sí-mismo. Miró el teléfono buscando una distracción. Gestas no daba señales de vida.