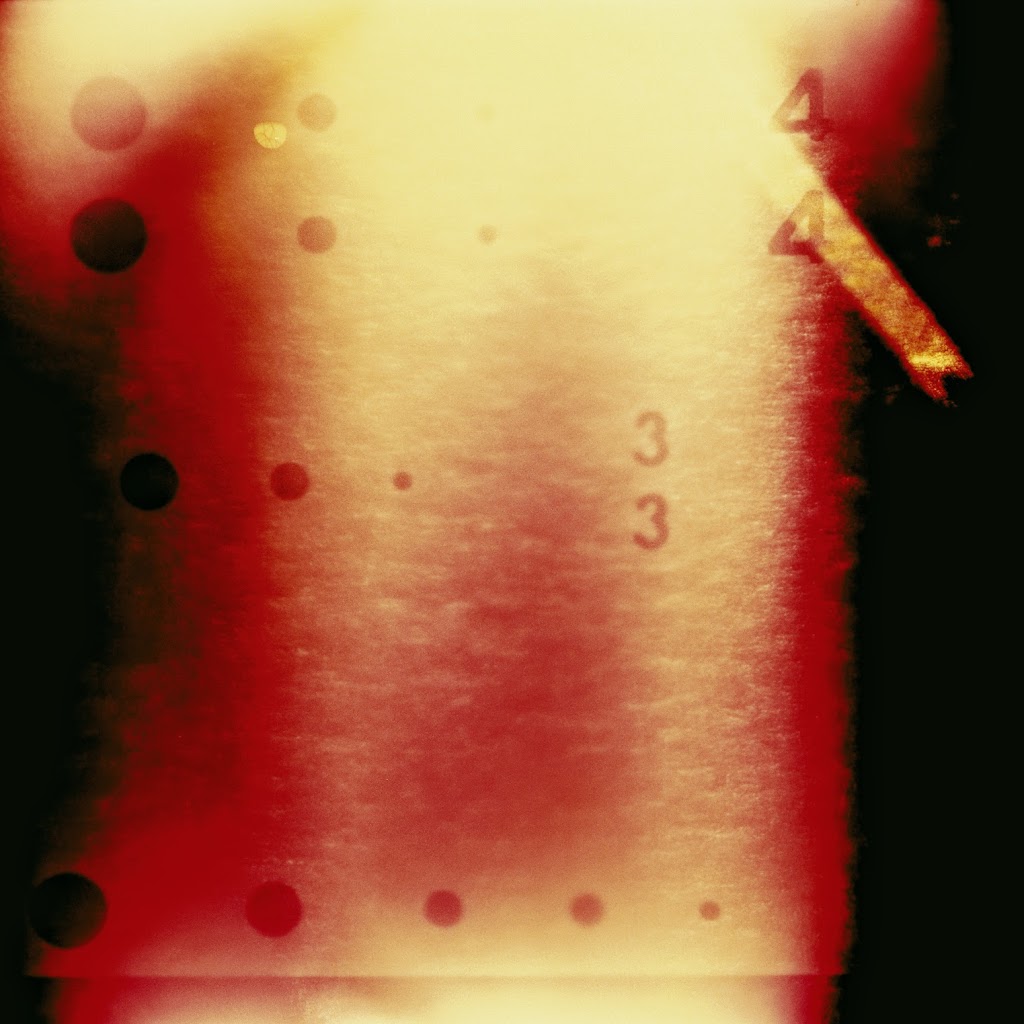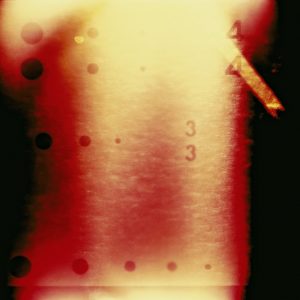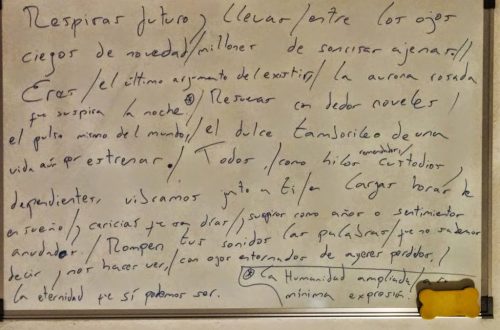Yo de niño en los cascotes
de una ciudad derruida.
Es cierto.
Sin metáforas, ni abuso
de licencias poéticas:
un pueblo
abandonado en Castilla.
Fui el hijo bajo el sol,
que aprende
a hacer fotos con el padre.
Comprendía —extrañamente— sus palabras,
sus números, su
velocidad
y su apertura.
Entendí cuando me hablaba
de la sensibilidad.
Más o menos
luz, recuerdo,
y su correspondiente grano final.
Pasos
cuidadosos, cámara en mano.
Encuadrar.
Enfocar.
Disparar.
El peso al cuello, la correa sudada,
la vibración de cada avance.
Iniciación. Pertenencia.
35 milímetros de ruinas
desamparadas,
de pilares rotos,
de ventanas que el esfuerzo
podría quizás abrir
a una desolación
y dejadez de años.
Quién sabe si a un tesoro perdido,
oculto.
Carrete verde, 32
exposiciones, media hora
para buscar las líneas de fuga en pantalón corto,
y los ojos entreabiertos,
y el ceño
fruncido de alegre responsabilidad.
Seguro de ver algo que hoy
no ha sido aún revelado.