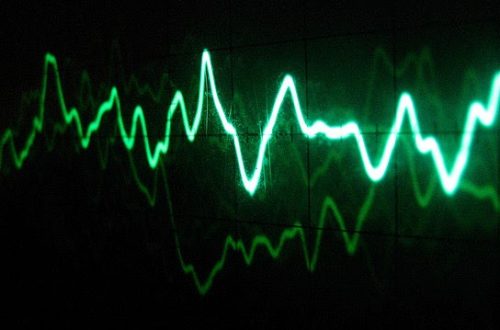Berto intenta ligar con Helen; de manera sutil, pero todos lo sabemos. Le gustan las inglesas. Es un hecho. Desde que pasó sesenta días en un campamento de verano en Manchester, a los 17, supuestamente para aprender inglés -aunque sólo aprendió, según él mismo cuenta, “a liar porros y a desabrochar sujetadores con una mano”-. Quiere caerle bien a Helen, por eso le pregunta “¿Y tú, Helen?, ¿No le tienes miedo a nada?”. Y Helen, con su acento de corresponsal que lleva demasiados años en el extranjero, responde “Miedo de verdad no tengo, pero sí pequeños miedos. Cosas de cada día que me hacen tener supersticiones. ¿Se dice así?”. Y Berto sonríe cálido y asiente enfáticamente, mientras da otro sorbo casual a la cerveza. Y a todos nos da un poco de pena porque es evidente que Helen no está interesada en nuestro amigo, y es terrible cuando quieres ligar con alguien y ese alguien no está interesado. Pero igual, él sigue respirando cada sílaba que ella pronuncia con acento y sin esfuerzo.
“Los espejos” dice ella después de un breve instante. “Los espejos me ponen nerviosa porque siempre creo que alguien va a aparecer en ellos cuando yo no miro. Y que lo voy a ver cuando levanto la cabeza del agua y, de repente, ahí está esa persona que yo no he visto. Y que no tiene que ser un peligro, pero igual. Yo no lo he visto y está ahí, detrás de mí. Y yo con los ojos llenos de agua de lavar la cara no sé si lo veo bien o si es sólo una sombra. Y entonces me doy la vuelta rápido y quito el agua de los ojos con la mano derecha y con la izquierda me pongo como para pegarle a alguien y entonces veo el baño entero sin problemas. Y no hay nadie allí. Pero si hay alguien es como para dar un grito muy alto, ¿no?”.
Y todos nos quedamos callados porque no esperábamos una respuesta tan honesta a la pregunta. Sabemos que Berto estaba haciendo una pregunta retórica, porque Helen nos acababa de contar lo de la comida en los chiringuitos que tanto le gustan.
Berto no parece estar tan sorprendido como el resto, creo, porque le sigue el juego. “Para mí es el coche y la ventanilla abierta cuando voy por la autopista. Vas a ciento treinta kilómetros por hora con la ventanilla bajada porque hace calor, pero no tanto calor como para poner el aire acondicionado, que luego te deja todo el cuerpo helado, sólo un poco de calor, ¿hmm?”. Y hace un ruido interrogativo que Helen entiende como una pregunta, otra vez, y asiente con fuerza. Ante lo cual Berto sonríe y continúa. “Y llevas así un buen rato, así que ni te paras a pensar que llevas la ventanilla abierta. Además, el aire te mueve el pelo y te recuerda a cuando eras niño y sacabas la cabeza por la ventanilla y tus padres te reñían porque eso no se hace, pero daba igual porque tu pelo volaba y el aire te daba en la cara y cerrabas los ojos y eso era mejor que sacar la mano por la ventanilla y jugar a hacer formas con el viento”.
“Yo también hice formas con el viento”, dice Helen, tan entusiasmada por la casualidad cósmica que todos nos miramos de reojo preguntándonos si no estaremos realmente ante la versión anglosajona de un descosido.
“Eso es” sigue Berto, inundando la sala con feromonas. “Así que sigues conduciendo, quizá cantando una canción que suena en la radio que, no es que te guste mucho, pero como estás tan bien y hace calor y todo, pues la cantas. Y, de repente, no sabes de dónde viene pero un mosquito, o una polilla enorme, o una abeja, o algo así se estrella contra el cristal delantero del coche con un sonoro ¡stap!. Y puedes ver una mancha marrón, y amarilla, y hasta un poco roja porque el bicho cabrón que se ha estampado contra tu parabrisas era como el elefante de los insectos voladores y tenía hasta sangre. Y tú te quedas helado con el corazón latiendo fuerte, y te paras a pensar ¿qué habría pasado si ese bicho hubiera entrado por la ventana y me hubiera dado en la cara?” y Berto se queda callado y nos mira, casi uno a uno, para terminar plantando su mirada en Helen, que parece congelada en el sitio, con la boca abierta y los dientes brillando por un segundo, antes de que ella apriete los labios en una mueca que acompaña de una sacudida de cabeza que es un poco cómica. Movimiento que Berto parece entender como señal de salida para continuar con su historia. “Pues si uno de esos bichos te diera en la cara, aunque sólo fuera en la mejilla, porque entrara en tu coche por un efecto aerodinámico extraño, estás muerto”. Pausa. Otra vez mirada grupal. “Siempre se me ponen los pelos de punta al pensar que si algo así, algo tan sencillo, algo tan de siempre como un bicho que entra por una ventana… si eso pasara, yo, estoy seguro de que, yo, soltaría el volante o daría un giro de golpe y, en cualquier caso, seguro, perdería el control del coche. Seguro. Y acabaría en la cuneta. Por un bicho. Muerto”. Y se queda callado, mirando a su botella, mientras Laura suspira algo que es casi un silbido y Berto vuelva a la carga. “Por eso siempre intento dejar mi ventana subida cuando voy por la autopista, y abro la del copiloto cuando tengo calor. Y, si me olvido, que me pasa a veces, entonces me merezco el escalofrío que me obliga a agarrar el volante con más fuerza y bajar un poco el volumen de la radio. Tanto miedo, sí, auténtico mi-e-do me da pensar en eso mientras conduzco”. No me puedo creer que haya pronunciado la palabra miedo como si fueran tres diferentes. Pero supongo que funciona, porque toda la mesa le mira asintiendo levemente. Pensando que, de verdad, el tema es para dar un poco de mal rollo. Eso seguro.
“Yo sé que no se puede pensar en esas cosas” dice Migue desde su desconcertante café con leche “pero a mí me pasa algo igual de irracional con el pescado y las espinas”. “Yo no creo que lo mío pueda llamarse irracional, Miguel”. Dice Berto apuntando con la boca de su botella vacía. “Ni por un segundo creas que estás a salvo de esas cosas, compañero”. Y Migue concede con la mirada y levanta las manos con las palmas hacia el techo, un poco sólo, para decir que sí, que vale, que por supuesto.
“De acuerdo, quizá no sea irracional, pero, puedo decir que a mí me pasa algo parecido, un terror similar que me…”. “Yo no dije que lo mío fuera un terror, entiéndeme”. Dice Berto mirando a la mesa y hablando para Helen, entendemos todos. Incluido Migue que pasa de él y sigue hablando. “Que me hace revisar cualquier pescado que esté en mi plato y tenga un tamaño mayor al de un dedo meñique”. Y levanta el dedo meñique para demostrarlo, algo que le hace parecer un poco más ridículo de lo necesario.
Pobre Migue. Además, hoy, que Berto quiere dejarle en ridículo porque es su única competencia en la lucha testosterónica. Lucha que Migue parece ignorar porque sigue haciendo cosas como pedir un café con leche cuando los demás pedimos cañas y vinos.
“Así que tengo que desmenuzar el pescado para buscar las insidiosas espinas, si estoy en mi casa, o cortar el pescado en trozos tan pequeños que me permitan, inmediatamente, encontrar las posibles espinas y sacarlas con disimulo al plato. Porque si no, si no hago eso y estoy más de un ciento por ciento seguro de que no me espera ninguna espina entre el pescado, tengo siempre la impresión de que voy a dar un bocado y a clavarme un centímetro de estructura ósea de pez en las encías. Y, mi mayor miedo es…”. “No tengo muy claro que una espina sea un hueso, Miguel, creo que es más como un cartílago endurecido que…”. “Coño, Berto”, me oigo decir, interrumpiendo a Berto, que acaba de interrumpir a Migue. “Sólo digo que no es un hueso, Marga, no hace falta ponerse así”. Y da un soplido, medio bufido, que me pone de mal humor. “¿Y qué pasa con tu pescado, Miguel?”, pregunta Helen, interesadísima en el tema, parece ser. “Pues que siempre tengo miedo de que, si no reviso mi trozo de pescado con toda mi atención, voy a terminar con una enorme espina clavada entre dos dientes, en la encía. Y me imagino la espina clavada hasta el fondo, perforando hasta casi la raíz de mi diente, hincándose en un nervio y causándome un dolor terrible, que llega acompañado de un río de sangre y del consiguiente espectáculo que me obligará a dejar el restaurante o el salón de mis amigos o el lugar en que esté, de manera aparatosa. La imagen de la espina clavada entre dos dientes, eso es lo que me horroriza”. Y todos nos quedamos callados, viendo como Migue revuelve su café con la cucharilla, negando despacio con la cabeza y sonriendo un poco, como de medio lado. Y ni Berto tiene nada más que decir.
Pero Laura sí. Laura empieza a contarnos algo incluso mientras toma un sorbo de su clara. Con las manos, como siempre. Dibuja algo que parece un círculo sobre la mesa, y nos deja confusos hasta que dice “El retrete. Para mí es el retrete”. Y nos mira y asiente como si tuviéramos que saber de qué nos está hablando. “Antes de sentarme en cualquier retrete, incluso el de mi propia casa, tengo que levantar las dos tapas y mirar lo que hay debajo. Y mirar un poco alrededor de la taza, también, para ver qué si hay algún tipo de araña o algo así trepando”. “¿Una araña?”. Helen, horrorizada. “Sí. Una araña que esté agazapada, tejiendo su tela o lo que sea. O que haya salido de un desagüe y haya llegado hasta el retrete por casualidad. Y que esté allí, parada y, de repente, yo llego, y me bajo los pantalones y me siento. Y ella se asusta y empieza a trepar por mi cuerpo. Y yo no me doy cuenta hasta que la veo aparecer en mi camiseta o, peor, la noto trepar por la parte baja de mis muslos y…”. Deja de hablar y se pasa una mano por el brazo izquierdo.
“Ese es un terror para recordar”. Dice Berto removiéndose en la silla.
Miguel levanta la mano cuando una camarera pasa frente a él y pide una caña de cerveza tostada. Bien por él. Helen pide otra caña y Berto “otra birra, sin vaso”. Y yo apuro de un trago lo que me queda de mi caña y pido otra. Qué más da si van ya tres, si hoy es miércoles, y eso es ya casi viernes. Mientras llegan las cervezas hablamos sobre la nueva historia de una periodista que está en boca de todos por ser la novia de una de las grandes figuras públicas del país.
“¿Y tú, Marga?”. Oigo decir a Helen por sorpresa. “¿No le tienes miedo a nada?”. Y noto que todos me miran. Y casi se me atraganta la caña. “Pues no sé, creo que no. Nada así como lo vuestro. Creo que soy más de no pensar en esas cosas. Supongo”. “Pero algo tiene que haber que te ponga un poco nerviosa, ¿no?”. Sigue Migue. Puñetero. No se puede confiar en nadie. “No sé. No tengo muchas cosas así, creo”. “Vamos, algo habrá” dice Laura sonriendo. “Algo que te ponga nerviosa si lo piensas” dice Helen, “Algo que, cuando lo estás haciendo, no puedes evitar pensar que quizá algo pueda terminar muy mal, como lo de mi pescado”, dice Migue. Y todos me miran. Y doy un último sorbo a mi caña.
“No sé”. Digo mirando el círculo mojado de mi copa. Pero sí lo sé, ahora me doy cuenta de que también tengo un miedo como el de ellos. “Quizá cuando estoy por primera vez con un chico al que no conozco demasiado y estamos en su casa, o en la mía, da igual. Y él me ata a la cama. Y me tapa los ojos con un pañuelo. Y pone algo de música un poco alta en la cadena. Y yo estoy allí, a su merced. Pues, entonces, siempre pienso que a lo mejor ese tipo en realidad es un…”. Y entonces veo que todos me están mirando sonreír con caras que van desde la total sorpresa divertida a la total sorpresa incrédula. Y Migue, mi Migue del alma, me mira como si no me mirara. Moviendo su cerveza tostada como si fuera un café con leche. Como si no le hubiera dolido escuchar lo que acabo de decir.
Entonces, comprendo.
[foto]